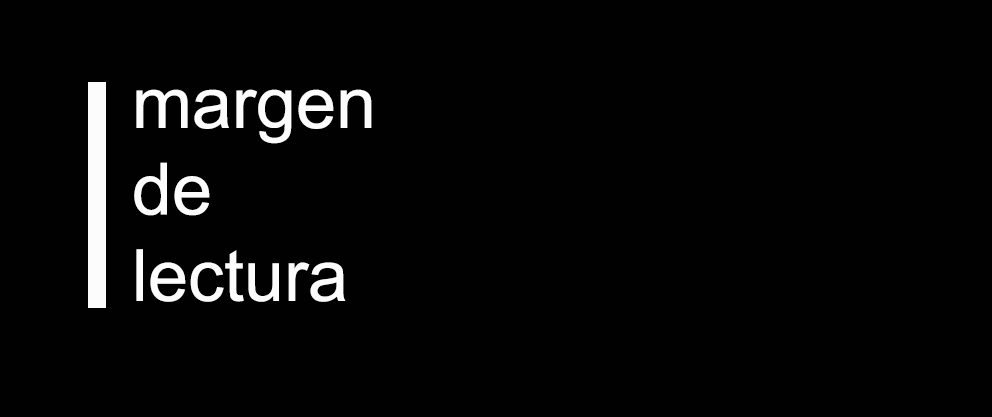Nabokov, Vladimir, “Labios contra labios”, Cuentos completos, Madrid, Alfaguara, 2002. Traducción de María Lozano.
Labios contra labios
Los violinistas seguían llorando, tocando, al parecer, un himno de amor y de pasión, pero Irina y el emocionado Dolinin se encaminaban a paso rápido hacia la salida. Iban tras el señuelo de la noche de primavera, tras el misterio que se había interpuesto, tenso, entre ellos. Sus dos corazones latían al unísono.
—Dame el número del guardarropa, murmuró Dolinin (tachado).
—Por favor, deja que te traiga tu sombrero y tu abrigo (tachado).
—Por favor —dijo Dolinin—, voy a por tus cosas («y las mías» añadir).
Dolinin subió al guardarropa, y tras entregar su número (corregido, «los dos números»).
Y al llegar aquí Ilya Borisovich Tal se quedó pensativo. Era incómodo, muy incómodo, detenerse en ese momento. Acababa de producirse una especie de éxtasis, una llamarada repentina de amor entre el solitario y maduro Dolinin y la desconocida que el azar llevó a compartir su palco, una joven de negro, tras lo cual decidieron escapar del teatro, lejos, muy lejos de los escotes y de los uniformes militares. En algún lugar fuera del teatro el autor vislumbraba ya vagamente el Kupechesky o parque Tsarsky, unos algarrobos en flor, precipicios, una noche estrellada. El autor estaba terriblemente impaciente por lanzar a su héroe y heroína a los brazos de la noche estrellada. Pero antes había que ir a por los abrigos y aquello interfería en el encanto de la escena. Ilya Borisovich releyó lo que había escrito, resopló, se quedó mirando al pisapapeles de cristal, y finalmente se decidió a sacrificar el encanto en aras del realismo. Pero aquello no resultaba sencillo. Él se inclinaba hacia la lírica, las descripciones de la naturaleza así como las emociones le resultaban sorprendentemente fáciles, pero por el contrario encontraba muchísimas dificultades con los elementos rutinarios, como, por ejemplo, el abrir y cerrar de puertas, o los saludos y apretones de manos cuando había muchos personajes en una habitación, y una o dos personas tenían que saludar a mucha gente. Además Ilya Borisovich mantenía peleas mortales con los pronombres, por ejemplo con «ella», que demostraba una engañosa tendencia a referirse no sólo a la heroína sino también a su madre o a su hermana en la misma frase, por lo que para evitar la necesidad de repetir un nombre propio uno se veía obligado a escribir «aquella dama» o «su interlocutora» aunque no mediara interlocución alguna. Escribir significaba para él una lucha desigual con objetos indispensables; los bienes de lujo parecían ser mucho más flexibles, pero incluso ellos llegaban a rebelarse de cuando en cuando, se quedaban inmóviles obstaculizaban su libertad de movimientos, y ahora, después de haber batallado laboriosamente con el problema del guardarropa y a punto de concederle a su héroe la posesión de un elegante bastón, Ilya Borisovich se detuvo complacido a considerar el fulgor de la empuñadura, y no se dio cuenta, me temo, de las exigencias que aquel artículo valioso le iba a imponer, de las dificultades a las que tendría que enfrentarse cuando el bastón le pidiera ser mencionado, en el momento en que Dolinin, sintiendo en sus manos las curvas complacientes de un cuerpo joven, se apresurara a cruzar a Irina a través de un riachuelo primaveral.
Dolinin era sencillamente «maduro»; Ilya Borisovich Tal cumpliría pronto cincuenta años. Dolinin era «colosalmente rico», sin demasiadas consideraciones acerca de sus fuentes de ingresos; Ilya Borisovich dirigía una empresa dedicada a instalar cuartos de baño (a propósito, aquel año le habían encargado el alicatado de las paredes cavernosas de varias estaciones subterráneas de metro) y gozaba de buena posición. Dolinin vivía en Rusia —el sur de Rusia, probablemente—, y había conocido a Irina mucho antes de la Revolución. Ilya Borisovich vivía en Berlín, adonde había emigrado con su mujer y su hijo en 1920. Su producción literaria era de larga tradición aunque escasa: la necrológica de un comerciante local, famoso por sus opiniones políticas liberales, en el Heraldo de Járcov (1910), dos poemas en prosa, ibid. (agosto 1914 y marzo 1917), y un libro, que consistía en aquella necrológica y aquellos dos poemas —un volumen bonito que aterrizó justo en mitad del furor de la guerra civil. Finalmente, al llegar a Berlín, Ilya Borisovich escribió un breve estudio, Viajeros marítimos y terrestres, que apareció en un diario de exiliados publicado en Chicago; pero aquel periódico pronto se desvaneció como el humo, mientras que otras publicaciones no le devolvían los manuscritos ni tampoco se prestaban a discutir nunca sus denegaciones. Luego siguieron dos años de silencio creativo: la enfermedad y muerte de su mujer, la Inflationszeit, mil asuntos de trabajo... Su hijo acabó el bachillerato en Berlín e ingresó en la Universidad de Friburgo. Y ahora, en 1925, al inicio de su vejez, este hombre próspero y en verdad más bien solitario experimentó tal comezón de escribir, tal deseo —no por la fama, sino sencillamente por el calor y la atención de unos posibles lectores—, que decidió dar rienda suelta a sus impulsos y escribir una novela y publicarla él mismo.
Para cuando su protagonista, el abatido y fatigado Dolinin, estuvo dispuesto a escuchar el clarín de una vida nueva y (después de aquella famosa parada que casi probó ser fatal en el guardarropa) hubo escoltado a su joven acompañante hasta la noche de abril, la novela ya había adquirido un título, Labios contra labios. Dolinin consiguió que Irina se mudara a su piso, pero todavía no se había producido avance alguno en materias sexuales porque él deseaba que ella acudiera a su cama por su propia voluntad, exclamando:
«Tómame, toma mi pureza, toma mi tormento. Tu soledad es mi soledad, y ya sea tu amor largo o breve estoy preparada para todo, porque en torno a nosotros la primavera nos llama y nos emplaza a que gocemos de la humanidad y del bien, porque el cielo y el firmamento irradian una belleza divina, y porque te amo.»
—Un pasaje muy poderoso —observó Euphratski—. Terra firma, vamos, si me lo permites. Muy poderoso.
—¿Y no resulta un poco aburrido? —preguntó Ilya Borisovich Tal, devolviéndole la mirada por encima de su montura de concha—. Dímelo francamente.
—Supongo que la desflorará —musitó Euphratski.
—Mimo, chitatel’, mimo! (¡te equivocas, lector, te equivocas!) —contestó Ilya Borisovich (malinterpretando a Turguenev). Sonrió con suficiencia, ajustó con firmeza las páginas de su manuscrito, cruzó sus gruesas piernas hasta encontrar una postura más cómoda y prosiguió su lectura.
Le leyó su novela a Euphratski pasaje a pasaje, conforme los iba escribiendo. Euphratski, que irrumpió en su vida con ocasión de un concierto para fines benéficos, era un periodista exiliado «con cierto nombre» o, más bien, con una docena de seudónimos. Hasta entonces las amistades de Ilya Borisovich solían proceder de círculos industriales alemanes; ahora asistía a las reuniones de emigrados, a las representaciones teatrales de aficionados, a conferencias y había llegado a reconocer a algunos de sus hermanos en letras. Se llevaba especialmente bien con Euphratski y valoraba su opinión como corresponde, procediendo de un estilista como él, aunque el estilo de Euphratski pertenecía a ese orden de lo tópico que tan bien conocemos todos. Ilya Borisovich le invitaba con frecuencia, bebían coñac y hablaban de literatura rusa, o más exactamente Ilya Borisovich hablaba, mientras que los invitados coleccionaban cuanto fragmento cómico podían recordar para entretener más tarde a sus amigotes. Cierto, los gustos de Ilya Borisovich eran más bien ordinarios. Le reconocía el mérito a Pushkin, desde luego, pero lo conocía fundamentalmente a través de tres o cuatro óperas, y en general lo encontraba «olímpicamente sereno e incapaz de conmover al lector». Sus conocimientos de poesía más reciente se limitaban a dos poemas, los únicos que recordaba, ambos con un cierto matiz político, El Amor de Veynberg (1830-1908) y los famosos versos de Skitaletz (Stephan Petrov, nacido en 1868) en donde «colgado» (en la horca) rimaba con «enmarañado» (dentro de un argumento revolucionario). ¿Le gustaba, a Ilya Borisovich, reírse levemente de los «decadentes»? Sí, así era, pero también hay que señalar que admitía con franqueza no entender nada de poesía. Por el contrario, le gustaba discutir acerca de la novela rusa: estimaba a Lugovoy (una mediocridad regional de la primera década del siglo), apreciaba a Korolenko, y consideraba que Artsybashev pervertía a sus jóvenes lectores. Y con respecto a las novelas de los exiliados modernos decía, con ese ademán tan ruso, ese gesto de manos con el que se expresa inutilidad: «¡Un aburrimiento, un aburrimiento!», lo cual provocaba en Euphratski una especie de rapto de risa.
—Un escritor debe ser enormemente expresivo —reiteraba Ilya Borisovich—, y compasivo y sensible, y justo. Quizás yo no sea más que una nulidad, un insecto, pero no dejo de tener mi credo. Que al menos una de las palabras que yo he escrito llegue a impregnar el corazón de un lector —y Euphratski fijaba sus ojos de reptil en él, saboreando de antemano con una ternura infinita el pasaje que le esperaba al día siguiente, la risa estrepitosa de A, el graznido de ventrílocuo de B.
Por fin llegó el día en que estuvo terminado el primer manuscrito de la novela. Ante la sugerencia de su amigo de que fueran a un café a tomar algo, Ilya Borisovich replicó con un misterioso tono de voz un punto solemne: «Imposible, necesito pulir mis frases».
El pulido consistió en un ataque feroz contra el adjetivo molodaya (joven, en femenino), que aparecía con demasiada frecuencia, y al que sustituyó aquí y allí por el término juvenil, yúnaya, que pronunciaba con un deje provinciano, doblando la consonante como si pronunciara yúnnaya.
Un día más tarde. Anochece. Un café en la Kurfürstendamm. Un sofá de terciopelo rojo. Dos caballeros. A simple vista, dos hombres de negocios. Uno, de aspecto respetable, incluso majestuoso, no fumador, con una expresión de confianza y de amabilidad en su rostro carnoso; el otro, delgado, cegato, con un par de delicadas arrugas que descienden oblicuas desde la nariz hasta la comisura de los labios de los que sobresale un cigarrillo todavía sin encender. La voz tranquila del primero: «Escribí el final en un trance. Muere, sí, él muere».
Silencio. El sofá rojo es cómodo y suave. Al otro lado de la ventana un tranvía translúcido flota a su paso como un pez brillante en un acuario.
Euphratski encendió su mechero, respiró el humo por la nariz y dijo:
—Dime, Ilya Borisovich, ¿por qué no lo mandas a una revista literaria para que lo publique por entregas antes de que aparezca como libro?
—Pero si no conozco a nadie de ese mundo. Siempre publican a la misma gente.
—Qué estupidez. Tengo un plan. Déjame que lo piense.
—Yo estaría encantado... —murmuró Tal, perdido en una ensoñación.
Unos días más tarde en el despacho de I. B. Tal. El despliegue del plan.
—Envíale tu manuscrito (y Euphratski entrecerró los ojos y bajó la voz) a Arion.
—¿Arion? ¿Qué es eso? —dijo I. B., acariciando su manuscrito.
—Nada que deba asustarte. Es el nombre de la mejor revista del exilio. ¿No la conoces? ¡Ay, ay! El primer número salió en primavera, el segundo saldrá en otoño. Debes estar más al tanto de la literatura nueva, Ilya Borisovich.
—¿Pero cómo me pongo en contacto con ellos? ¿Les escribo sin más?
—Eso es. Directamente al editor. Se publica en París. ¿Y ahora no me dirás que no has oído hablar nunca de Galatov?
Con aire de culpabilidad Ilya Borisovich se encogió de hombros. Euphratski, con un rostro que era una pura mueca de ironía, explicó: «Un escritor, un maestro, una forma nueva de novela, una construcción intrincada, Galatov, el Joyce ruso».
—¡Yoys! —repetía mansamente Ilya Borisovich cuando su amigo dejó de hablar.
—Primero de todo haz que lo mecanografíen —dijo Euphratski—. Y por amor de Dios, infórmate y ponte al corriente de las revistas.
Y eso hizo. En una de las librerías de exiliados rusos le entregaron un grueso volumen rosa. Lo compró, mientras pensaba en voz alta: «Una iniciativa joven. Hay que ayudarles».
—Acabada, la iniciativa —dijo el librero—. Sólo ha salido un número.
—No está bien enterado —le replicó Ilya Borisovich con una sonrisa—. Sé con toda seguridad que el próximo número va a salir en otoño.
Al llegar a casa, tomó un cortaplumas de marfil y abrió con todo cuidado las páginas de la revista. Dentro encontró una obra en prosa ininteligible escrita por Galatov, dos o tres relatos de una serie de escritores que le resultaban vagamente familiares, una nube de poemas, y un artículo muy interesante acerca de los problemas industriales de Alemania firmado por Tigris.
Oh, nunca lo aceptarán, pensó Ilya Borisovich con angustia. Todos pertenecen a la misma camarilla.
Sin embargo, localizó a una tal madame Lubansky (mecanógrafa y taquígrafa) en los anuncios por palabras de un periódico ruso y, tras citarla en su casa, empezó a dictarle con gran sentimiento, absolutamente estremecido, alzando la voz, y mirando de vez en cuando a la mujer para ver cómo reaccionaba ante su novela. Ella no dejaba de mover la pluma inclinada sobre su cuaderno de notas —una mujer menuda, morena, con un sarpullido en la frente—, mientras Ilya Borisovich iba y venía en círculo por su estudio, y los círculos se estrechaban en torno a ella al compás de algún que otro pasaje espectacular. Hacia el final del primer capítulo, la habitación vibraba con sus gritos.
—Y su pasado entero adquiría a sus ojos los tintes trágicos del error —rugía Ilya Borisovich, añadiendo después, en el tono neutro habitual de cuando estaba en su despacho—: Mañana quiero que esté mecanografiado, cinco copias, amplios márgenes, la espero aquí a la misma hora.
Aquella noche, en la cama, no hacía sino pensar en lo que le diría a Galatov cuando le enviara la novela («... espero su severo juicio... mis obras han aparecido en Rusia y en América...»), y a la mañana siguiente, tal es la complacencia encantadora del destino, Ilya Borisovich recibió de París la siguiente carta:
«Querido Boris Grigorievich,
Por un amigo común me he enterado de que usted acaba de terminar una nueva obra. El consejo editorial de Arion estaría interesado en verla, ya que nos gustaría contar con algo "novedoso" para nuestro próximo número.
¡Qué extraño! El otro día, sin ir más lejos, me sorprendí a mí mismo recordando sus elegantes miniaturas en el Heraldo de Jarkov»
—Me recuerdan, me solicitan —murmuró aturdido Ilya Borisovich. Inmediatamente después cogió el teléfono para llamar a Euphratski, apalancado como de través en su silla de trabajo y, apoyando negligentemente el codo, con la tosquedad del triunfador, en su mesa de trabajo, mientras que, con la otra mano, hacía gestos de grandeza como apoyando sus palabras radiantes mientras decía: «Viejo amigo, ay, viejo amigo», y de repente los distintos objetos que había en su mesa empezaron a temblar y a mezclarse unos con otros hasta disolverse en un espejismo húmedo. Parpadeó y todo volvió a su posición habitual, mientras Euphratski, en su voz lánguida, le contestaba: «¡Vamos hombre! ¡No se trata más que de otro escritor como tú, al fin y al cabo. Es un golpe de suerte de lo más normal!».
Las cinco pilas de papel mecanografiado se fueron haciendo cada vez más altas. Dolinin que, entre una cosa y otra, todavía no había poseído a su bella compañera, descubrió por casualidad que a ella le gustaba otro hombre. Un pintor joven. Algunas veces I. B. dictaba en su oficina, y entonces las mecanógrafas alemanas, que estaban en otra habitación, al oír aquel rugido remoto, se preguntaban qué tipo de cosas eran aquellas vociferaciones que profería su jefe de ordinario tan tranquilo y amable. Dolinin tuvo una conversación franca y sincera con Irina, ella le dijo que nunca lo dejaría, porque apreciaba demasiado su hermosa alma solitaria, pero que, desgraciadamente, pertenecía físicamente a otro, y Dolinin en silencio se sometió a su palabra. Finalmente llegó el día en el que hizo testamento a su favor, llegó el día en que se pegó un tiro (con un Mauser), llegó el día en que Ilya Borisovich, con una sonrisa de beatitud, le preguntó a madame Lubansky, que le había llevado el último capítulo de su manuscrito, cuánto le debía, tras lo cual trató de pagarle más de lo debido.
Releyó Labios contra labios embelesado y le dio un ejemplar a Euphratski para que le hiciera las necesarias correcciones (madame Lubansky ya había llevado a cabo una discreta labor editorial en aquellos puntos en los que ciertos olvidos casuales entorpecían sus notas de taquigrafía). Todo lo que hizo Euphratski fue insertar en una de las primeras líneas una coma temperamental con lápiz rojo. Ilya Borisovich religiosamente llevó la coma hasta la copia destinada a la revista Arion, firmó su novela con un seudónimo derivado de «Ana» (el nombre de su mujer muerta), sujetó cada capítulo con un elegante clip, añadió una larga carta, deslizó todo ello en un sobre enorme y sólido, lo pesó y fue en persona hasta correos para enviar la novela certificada.
Con el recibo bien guardado en su cartera, Ilya Borisovich se disponía a soportar con estoicismo semana tras semana de tensa espera. La respuesta de Galatov, sin embargo, llegó con una prontitud milagrosa: al quinto día.
«Querido Ilya Grigorievich,
Los editores están más que arrebatados con el material que nos ha enviado. Son pocas las veces en que hemos tenido ocasión de leer unas páginas en las que "el alma humana" aparezca inscrita con tanta claridad. Su novela llega al lector y le lleva a adoptar una expresión singular en su rostro, por parafrasear a Baratynski, el cantor de los despeñaderos finlandeses. Respira "amargura y también ternura". Algunas descripciones, como por ejemplo la del teatro, a principio del texto, compiten con imágenes análogas de algunos de nuestros clásicos, y en cierto sentido, incluso las superan. Y digo esto con plena conciencia de la "responsabilidad" que encierran mis palabras, Su novela habría sido un adorno genuino para nuestra revista.»
Tan pronto como Ilya Borisovich hubo recuperado la compostura, caminó en dirección al Tiergarten, en lugar de tomar un coche hasta su oficina, y se sentó en un banco del parque, dibujando arcos en el suelo pardo, pensando en su mujer y en cómo se hubiera alegrado con él en aquel momento. Después de un rato se fue a ver a Euphratski. Este estaba todavía en la cama, fumando. Analizaron juntos cada línea de la carta. Cuando llegaron a la última, Ilya Borisovich alzó mansamente los ojos y preguntó: «¿Dime, por qué crees que han escrito "habría sido" en lugar de "será"? ¿No se da cuenta de que estoy encantado de darles a ellos mi novela? ¿O es que se trata tan sólo de una fórmula estilística?».
—Me temo que hay otra razón —contestó Euphratski—. Sin duda, es un caso claro en el que tratan de ocultar algo por puro orgullo. De hecho, lo que ocurre es que la revista está a punto de cerrar, sí, me acabo de enterar. Los exiliados, como muy bien sabes, consumen todo tipo de basura y Arion está concebida en función de un público sofisticado. Bueno, sea como sea, ése es el resultado.
—Yo también he oído rumores —dijo muy perturbado jlya Borisovich—, pero pensé que no eran sino calumnias difundidas por la competencia, o por pura estupidez. ¿Existe la posibilidad de que no salga siquiera el segundo número? ¡Es horrible!
—No tienen dinero. La revista es una empresa desinteresada, idealista. Ese tipo de publicaciones, me temo, están llamadas
a desaparecer.
—¡Pero cómo puede ser posible! —exclamó Ilya Borisovich con un gesto de consternación y desamparo típicamente ruso.—. ¿No han aprobado mi novela, no quieren imprimirla?
—Sí, una desgracia —dijo con calma Euphratski—. Pero dime —y cambió rápidamente de tema.
Aquella noche Ilya Borisovich se puso a pensar en serio, dialogó con su yo más íntimo, y a la mañana siguiente llamó a su amigo para proponerle ciertas cuestiones de naturaleza financiera. Las respuestas de Euphratski eran indiferentes en tono, pero muy precisas en cuanto a su sentido. Ilya Borisovich lo meditó más y al día siguiente le hizo a Euphratski una oferta para que se la transmitiera a Arion. La oferta fue aceptada, e Ilya Borisovich transfirió a París una cierta suma de dinero. Como contestación recibió una carta con las más profundas expresiones de gratitud así como un comunicado en el que se confirmaba que el próximo, número de Arion saldría al mes siguiente. En la posdata se leía una curiosa petición.
«Permítanos que pongamos "una novela de Ilya Annenski", y no, como usted sugiere, de "I. Annenski"; en caso contrario quizá podría confundirse con El último cisne de Tsarskoe Selo, como lo llama Gumilyov.»
Ilya Borisovich contestó:
«Desde luego que sí. No tenía conocimiento de que existiera un escritor con tal nombre. Estoy encantado de que mi trabajo vea la luz. Por favor, tengan la amabilidad de enviarme cinco ejemplares de su revista en cuanto salga.»
(Pensaba en una prima suya ya anciana y en dos o tres amigos del trabajo. Su hijo no leía ruso.)
Y aquí comenzó un período que podríamos denominar la era del «por cierto». Ya fuera en una librería rusa o en una reunión de los Amigos Expatriados de las Artes, o sencillamente en la acera de una calle del Berlín Occidental, a uno lo abordaba amablemente («¿Cómo le va?») una persona a la que apenas conocía, un caballero amable y solemne, con gafas de concha y bastón, que entablaba conversación acerca de esto y de aquello, y que imperceptiblemente pasaba luego al tema de la literatura hasta que de repente decía: «Por cierto, mira lo que me ha escrito Galatov. Sí Galatov, el Yoys ruso».
Y entonces uno cogía la carta y leía:
«... más que arrebatados con... algunos de nuestros clásicos... un adorno genuino.»
«Se ha equivocado al escribir mi nombre», añadía Ilya Borisovich con una risita amable. «Ya sabe cómo son los escritores. ¡Unos distraídos! La revista saldrá en septiembre, tendrá ocasión de leer mi modesta obra.» Y volviendo a guardar la carta en su bolsillo se despedía de uno y con aire preocupado se iba corriendo de allí.
Los literatos fallidos, los periodistas de segunda y los corresponsales especiales de periódicos olvidados se mofaban de él con voluptuosidad salvaje. Con los mismos gritos con los que se tortura a un gato; con ese destello en la mirada que nace en los ojos de un hombre ya no joven y fracasado sexualmente, cuando cuenta un chiste particularmente sucio. Naturalmente, se reían a sus espaldas, pero lo hacían con la mayor naturalidad, haciendo caso omiso de la magnífica acústica de los lugares de chismorreo. Sin embargo, como era tan sordo al mundo como el urogallo en celo, probablemente no oyó el más mínimo comentario. Era como si hubiera florecido repentinamente, paseaba con su bastón en una actitud diferente, nueva, narrativa, empezó a escribir en ruso a su hijo, con una traducción alemana interlineal de la mayor parte de las palabras. En la oficina ya se sabía que I. B. Tal era no sólo una excelente persona sino un Schriftsteller, y algunos de sus colegas comenzaron a confiarle sus secretos amorosos para que los utilizara como temas de sus próximas obras. Hasta él, como si sintieran a su alrededor un cálido céfiro, empezó a acudir, por la puerta grande o por la de servicio, la abigarrada mendicidad del exilio. Las personalidades públicas se dirigían a él con respeto. No se podía negar: Ilya Borisovich había en verdad conseguido un aura de fama y estima. No había una sola fiesta en los medios cultivados rusos en la que su nombre no se mencionara. Cómo se mencionara, con quésorna, poco importa: lo que importa es el hecho, no el modo, dice la verdadera sabiduría.
A final de mes Ilya Borisovich hubo de abandonar la ciudad en viaje de negocios por lo que se perdió los anuncios de los periódicos rusos en los que se anunciaba la próxima publicación de Arion 2. Cuando volvió a Berlín, un gran paquete cúbico le esperaba en la mesa del vestíbulo. Sin quitarse siquiera el abrigo, abrió inmediatamente el paquete. Unos tomos rosas, gruesos, serios. Y, en la portada, ARION, en letras color púrpura. Seis ejemplares.
Ilya Borisovich intentó abrir uno; el libro crujía deliciosamente pero se negaba a abrirse. ¡Ciego, recién nacido! Lo intentó de nuevo, y percibió una ráfaga de versículos extraños, extraños. Intentó hojear la masa de páginas intonsas y consiguió distinguir el índice. Su mirada se aceleró discurriendo por encima de nombres y títulos, pero él no estaba allí, ¡él no estaba! El volumen consiguió cerrarse sobre sí mismo, aplicó toda su fuerza, y llegó al final de la lista, ¡nada! ¡Cómo era posible, Dios! ¡Imposible! Debían de haber omitido su nombre del índice por azar, a veces pasan esas cosas, a veces pasan. Ahora estaba en su despacho, y cogiendo el cortaplumas blanco, lo metió en la densa carne foliada del libro. Primero, claro está, Galatov, luego poesía, después dos relatos, de nuevo poesía, prosa luego, y finalmente nada sino trivialidades —panoramas generales, críticas y cosas así. Ilya Borisovich se vio acometido de repente por una sensación de fatiga y futilidad. Bien, no había nada que hacer. Quizá tuvieran demasiado material. Lo publicarían en el próximo número. ¡Con toda seguridad! Pero un nuevo período de espera... bueno, esperaré. Mecánicamente, pasaba y repasaba las páginas entre índice y pulgar. Buen papel. Bueno, al menos he sido de alguna ayuda. No puedo pretender que me publiquen a mí en lugar de a Galatov o... Y mientras se decía esto, abruptamente, saltó ante sus ojos y adquirió vida propia, como si fuera una danza rusa que frenéticamente avanzara, de salto en salto, la ristra cálida de sus palabras: «... su pecho juvenil, apenas formado... los violines seguían llorando... los dos números del guardarropa... la noche de primavera les esperaba...», y en el dorso, tan inevitable como lo es la continuación de los raíles del tren al salir del túnel: «El apasionado rugir del viento...».
—¡Pero cómo demontre no lo adiviné de inmediato! —exclamó Ilya Borisovich.
Se titulaba Prólogo a una novela. Lo firmaba «A. Ilyin», y entre paréntesis había un «Continuará». Un pasaje muy corto, tres páginas y media, pero ¡qué pasaje tan bonito! La obertura. Elegante. «Ilyin» es mejor que «Annenski». Podría haber dado lugar a confusión si hubieran puesto «Annenski». Pero ¿por qué Prólogo y no sencillamente Labios contra labios, capítulo primero? Oh, pero eso carece de importancia.
Releyó la pieza tres veces. Luego dejó a un lado la revista se puso a medir el estudio con sus pasos, silbando negligentemente como si no hubiera ocurrido nada: bueno, sí, había un libro esperando allí, un libro u otro... ¿a quién le importa? E inmediatamente se precipitó sobre el mismo y se releyó ocho veces seguidas. Luego fue a mirar su nombre «A. Ilyin, página 205» en el índice, encontró la página 205, y saboreando cada palabra, releyó su Prólogo. Se entretuvo en este juego durante bastante tiempo.
La revista reemplazó a la carta. Ilya Borisovich llevaba constantemente un ejemplar de Arion bajo el brazo y en cuanto se encontraba con cualquier conocido, abría el volumen en la página que se había acostumbrado a abrirse sola. Arion recibió su correspondiente reseña en la prensa. La primera de las reseñas no mencionaba en absoluto a Ilyin. La segunda decía: «Prólogo a una novela del señor Ilyin debe de ser, sin duda, una broma». La tercera observaba simplemente que Ilyin y otro eran nuevos en la revista. Finalmente, la cuarta (en un periodiquillo modesto y encantador que aparecía en algún lugar remoto de Polonia) decía lo siguiente: «La pieza de Ilyin nos atrae por su sinceridad. El autor describe el nacimiento del amor en un entorno con fondo musical. Entre las cualidades indudables de la pieza hay que mencionar su buen estilo». Se inició así una nueva era (después del período del «por cierto», y de la época de llevar la revista a todas partes); Ilya Borisovich sacaba la citada reseña de su cartera.
Era feliz. Compró seis ejemplares más. Era feliz. El silencio se explicaba fácilmente por la inercia, la crítica por la enemistad. Era feliz. «Continuará.» Y entonces, un domingo, se produjo una llamada telefónica de Euphratski: «Adivina», le dijo, «¿quién quiere verte? ¡Galatov! Sí, va a estar en Berlín por un par de días. Te lo pongo al aparato».
Una voz virgen para él se hizo con el teléfono. Una voz melosa, titubeante, persistente, narcótica. Concertaron una cita.
—Mañana a las cinco en mi casa —dijo Ilya Borisovich—. ¡Qué pena que no pueda venir esta noche!
—¡Una pena! —contestó la voz titubeante—, pero verá, mis amigos me han arrastrado a ver La pantera negra, una obra terrible, pero hace tanto tiempo que no he visto a mi querida Elena Dmitrievna.
Elena Dmitrievna Garina, una hermosa actriz ya madura, había llegado de Riga para montar un teatro de repertorio ruso en Berlín. El siguiente pase empezaba a las ocho y media. Después de una cena solitaria Ilya Borisovich miró de repente el reloj, sonrió maliciosamente, y tomó un taxi para ir al teatro.
El «teatro» era realmente una gran sala de conferencias, más que un teatro. La representación no había empezado todavía. Un cartel de aficionado mostraba a Garina reclinada sobre la piel de una pantera que había matado su amante, quien a su vez la iba a matar a ella poco después. En el frío vestíbulo se oía el crepitar de los acentos rusos. Ilya Borisovich abandonó el bastón, el hongo y el abrigo en manos de una señora mayor, pagó su entrada, que deslizó en el bolsillo del chaleco, y frotándose las manos complacido se puso a contemplar el vestíbulo. Junto a él, había un grupo de tres personas, un joven periodista a quien Ilya Borisovich conocía superficialmente, la esposa del joven (una dama angulosa con impertinentes) y un extraño personaje con un traje muy llamativo, de cutis muy pálido, con una barba negra, bellos ojos un tanto ovinos y una cadenilla de oro en torno a su peluda muñeca.
—Pero ¿por qué... por qué? —le decía la dama vivazmente—, ¿por qué lo publicasteis? Porque ya sabes...
—Deja ya de atacar a ese pobre desgraciado —replicó su interlocutor con una voz de barítono iridiscente—. Tienes razón, es una mediocridad sin esperanzas. Te lo concedo, pero evidentemente teníamos nuestras razones.
Añadió algo en voz baja y la dama, haciendo clic con sus impertinentes, le respondió indignada:
—Lo siento mucho, pero en mi opinión, si la única razón de que publiquéis lo que escribe es que os ayuda económicamente...
—Doucement, doucement. No proclames a los cuatro vientos nuestros secretos editoriales.
Y al oír esto la mirada de Ilya Borisovich se cruzó con la del joven periodista, el marido de la dama angulosa, que instantáneamente se quedó helado, luego gimió algo ininteligible y se dispuso a empujar a su mujer fuera de allí, mientras que ella seguía hablando a voz en grito:
—A mí no me importa el maldito Ilyin, me preocupan las cuestiones de principio...
—A veces los principios han de ser sacrificados —dijo fríamente el petimetre de voz opalescente.
Pero Ilya Borisovich ya no les escuchaba. Veía todo como bajo una neblina, en un estado de angustia total, sin darse cuenta todavía del horror de lo que acababa de pasar, pero esforzándose instintivamente por iniciar una retirada lo más rápida posible de algo vergonzoso, odioso, intolerable; se dirigió primero hacia el lugar vago donde todavía se vendían butacas también vagas, pero luego, lo pensó mejor, y volvió abruptamente sobre sus pasos, dándose casi de bruces con Euphratski, que se dirigía rápidamente hacia él, camino del guardarropa.
Una mujer mayor de negro. El número setenta y nueve. Ahí abajo, tenía una prisa desesperada, ya había conseguido deslizar el brazo por la manga del abrigo, cuando Euphratski lo alcanzó, acompañado por el otro, el otro.
«Te presento a nuestro editor», dijo Euphratski, mientras Galatov, poniendo los ojos en blanco procurando por todos los medios que Ilya Borisovich no se diera cuenta de lo que pasaba, se le agarraba de la manga, como si quisiera ayudarle y le hablaba muy rápidamente: «Innokentiy Borisovich, ¿cómo está? Me alegro tanto de conocerlo personalmente. Una ocasión muy agradable. Déjeme que le ayude».
—Por Dios, déjenme solo —murmuró Ilya Borisovich, luchando a un tiempo con el abrigo y con Galatov—. Vayase. Repugnante. No puedo. Es repugnante.
—Ha sido un malentendido lamentable —intervino Galatov a toda velocidad.
—Déjenme solo —exclamaba Ilya Borisovich, liberándose de ellos; sacó su bombín del mostrador y salió, poniéndose el abrigo.
Mientras caminaba por la acera murmuraba incoherentemente todo tipo de cosas; luego extendió las manos: ¡se había olvidado el bastón!
Siguió caminando automáticamente, pero luego, al tropezarse con algo, se detuvo como si la cuerda del reloj se hubiera agotado.
Volvería a por el bastón una vez que hubiera empezado la representación. Debía esperar unos minutos.
Los coches seguían pasando por delante, tocaban las bocinas, la noche estaba clara, seca, engalanada con todo tipo de luces. Empezó a caminar despacio hacia el teatro. Pensó que era viejo, solitario, que sus alegrías eran escasas y que los ancianos deben pagar por sus placeres. Pensó que quizá incluso aquella noche, o en todo caso, mañana, Galatov iría a verle y le daría una explicación, una justificación, todo tipo de excusas. Sabía que debía perdonárselo todo, de otra manera el «Continuará» nunca se materializaría. Y también se dijo que después de su muerte todos reconocerían su estatura, y recordó, como en un montoncillo menudo, todas las migajas de alabanza que había recibido últimamente, y muy despacio, se puso a caminar arriba y abajo hasta que pasaron unos minutos. Después, volvió a por su bastón.